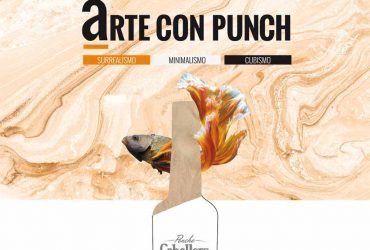Diversas instituciones de Flandes, como el MUHKA, y Valonia, como el Museo Wiel de Bruselas, están apostando por el arte contemporáneo como gran baza cultural y además afrontan la complicada consideración de su utilidad pública sin evitar todas sus enormes complejidades en exposiciones colectivas como Un Instituto de Futuros Temporales o El Museo Ausente
¿Es o puede ser un museo, más aún uno de arte contemporáneo, una institución de “utilidad pública”? Si nos ceñimos a la definición jurídica, “utilidad pública” se refiere a todo aquello que interesa o conviene a un bien colectivo, asumiendo dicha colectividad como grupo de personas en comunidad variable según el caso: desde los naturales de un mismo Estado hasta, incluso, la propia humanidad en su conjunto. Revertir la destrucción medioambiental, por ejemplo, es un acto incuestionable de beneficio colectivo, pues lo que está en juego es la propia existencia. Sin embargo, al afrontarla desde una óptica cultural la cuestión adquiere unas significaciones políticas que la vuelven espinosa: aunque sólo sea porque carece de esa urgencia, aparentemente, y porque las concepciones de lo que es o no es cultura cambian según contextos, ideologías, épocas o grupos sociales.

Sobre estas líneas, vista de una de las salas del Ansent Museum. Foto: Kristien Deen. Arriba, el MHKA.
El ejemplo de la preservación ecológica pertenece al terreno del instinto de supervivencia, necesidad que en principio debería trascender posturas y clases. Pero la valoración de lo que puede constituir cultura, y ser además considerada de utilidad pública… Tomemos el arte, en general, no digamos ya el contemporáneo, siendo juzgado como fenómeno cultural por una persona para la que los clichés sobre la modernidad todavía poseen vigencia y que consecuentemente valorará un cuadro abstracto (caso clásico) bajo la estereotipada y manida frase “eso lo hace un niño pequeño”. Al otro lado, consideremos que está juzgando alguien para quien el arte verdaderamente susceptible de ser cultura no está en el museo sino en la calle, realizado para la colectividad de manera legible por creadores desvinculados de las habituales vías de producción, difusión y exhibición. Dos maneras evidentemente opuestas de juzgar el arte como cultura, y sin abordar siquiera sus posibilidades de utilidad pública, que entre otras cosas demuestran lo poco a la ligera que debería tomarse la reflexión. ¿Arte como parte de una cultura, cultura en forma de arte, conceptos inseparables o diferenciados? Y ¿utilidad pública en qué sentido, en cuanto a qué, para quiénes? ¿Cómo sinónimo de educación, aprendizaje, usos democráticos, dialogante con la colectividad a la que pretendidamente debe resultar “útil”?
En efecto, la introducción empieza fuerte con preguntas de nada fácil respuesta. Pero es que en Bélgica, a día de hoy, el asunto está en plena ebullición. No sólo porque diversas instituciones de Flandes y Valonia están apostando por el arte contemporáneo como gran baza cultural, sino porque además afrontan la complicada consideración de su utilidad pública sin evitar todas sus enormes complejidades, lo que de por sí es encomiable y no suele encontrarse expuesto con tanta honestidad en otros lugares o instituciones.

Onkel Rudi, por Gerhard Richter, 2000. © Gerhard Richter 2017.
Primero en el M HKA (en realidad MUHKA: Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Museo de Arte Contemporáneo de Amberes), ajustado, en la medida de lo posible, a los territorios exclusivamente estéticos de un arte contemporáneo que lleva ya algún tiempo claramente politizado, cada vez más ajeno a la autorreflexión, la cita, la encerrona estética o los juegos conceptuales que caracterizan muchas de sus producciones desde hace décadas. Dicho sea sin pretender, en ningún caso, apuntar la existencia de una corriente unificada del arte contemporáneo, lo que sería una falacia desajustada con la enorme y simultanea variedad de sus medios, lenguajes, contextos, etc. Pero sí con la intención de reflexionar sobre la trascendencia de esta perceptible variación en las corrientes artísticas, que tiene una enorme significación como reflejo de la realidad en la que se enmarcan. Algo inevitable precisamente por el hecho en sí, por este desplazamiento de la estética a la política que por cierto disecciona escrupulosamente Marisol Salanova en su libro Enterrados. El Ocaso de Los Cuerpos. (Murcia, Micromegas, 2015). Y que contribuye a apuntalar la cuestión de la utilidad pública, marcadamente política en dos direcciones evidentes: esta tendencia señalada del arte y la necesidad de las instituciones a hacerse cargo, a ser consecuentes en su exhibición y comunicación en los museos de arte contemporáneo.
Puede comprobarse con nitidez al compararse la colección permanente del museo de Amberes con su exposición colectiva A Temporary Futures Institute (Un Instituto de Futuros Temporales). Su colección, reorganizada y presentada desde la posmodernidad flamenca de los años 70 del siglo XX hasta la actualidad, mantiene un discurso que por un lado trata de emplazarse bajo tres conceptos que funcionen como denominadores comunes: “Imagen, Acción y “Sociedad”. La elección de los términos ya debería bastar para dar buena cuenta de la intencionalidad del museo por comunicar primeramente la impronta sociopolítica-sociocultural de lo que expone, valorando la acción como práctica artística y a la sociedad como receptáculo al mismo tiempo que como generador del desarrollo estético. Como propuesta abierta no está nada mal, de hecho un museo de arte contemporáneo no puede permitirse desatender esta situación en boga creciente desde hace varias décadas.
Sin embargo, su clara narrativa histórica determina la inclusión de obras cerradas, de importancia contextual irrebatible pero carentes de la dimensión politizada que permite el debate sobre su utilidad pública y que facilitan, obviamente, hechos y objetos directamente posicionados con el ente público, colectivo, común. Por ejemplo, clásicos conceptuales de manual como los neones de Dan Flavin o las instalaciones-esculturas de Pistoletto, propuestas estéticas circulares que facilitan el tópico del desprestigio reaccionario basado en la incomprensión, la perversión reactiva del Noli me Legere de José Luis Brea (Murcia, Cendeac, 2007) y que en definitiva reavivan el irresuelto problema de la forma. Problema que está en el meollo de la cuestión, correspondido con el mencionado desplazamiento del concepto estético a la declaración política en un movimiento que va del objeto-metáfora a la recuperación lingüística de lo real como modelo: el vídeo, la fotografía, la instalación con elementos hiperrealistas.

Nurture Pod, por Stuart Candy, 2017, exposición A Temporary Futures Institute (Un Instituto de Futuros Temporales), en el Museo de Amberes.
Evidentemente “realidad” no es un anclaje sino una traducción de “lo reconocible” como referencia formal, como emisor de un mensaje politizado. Obviamente, una lámpara de neón es un objeto de la realidad especialmente cotidiano, prosaico incluso, pero adquiriendo cualidad estética se abstrae, se resignifica, se descontextualiza “siendo arte”. No evita, al contrario, fomenta la marcada contraposición de un fluorescente apoyado en una pared de la figura de un recién nacido encerrado en un dispositivo de realidad virtual, presentado como producto de consumo con imagen de marca. Por eso esta pieza, Nurture Pod (2017) de Stuart Candy, se sitúa con lógica aplastante en la temporal del M HKA declarando la distancia que hay entre una estética ensimismada y otra al servicio de una lectura política manifiestamente identificable con una posibilidad peligrosamente factible para la distopía. De ahí las predicciones de este “Instituto de Futuros” que se asemeja inquietantemente al presente.
Tampoco es que aspire a responder la cuestión de la utilidad pública, como herramienta de conocimiento, basta con plantearla. Ahora bien, el Museo Wiels de Bruselas con su exposición The Absent Museum (El Museo Ausente), que celebra sus diez años de existencia planteándose sin tapujos si un museo puede contribuir a conformar una opinión pública. Lo que significa ni más ni menos que atreverse a debatir sobre su utilidad colectiva, pues pretende contribuir a paliar lo que se señala como una ausencia de la institución-museo en los debates públicos actuales, reuniendo un conjunto de obras cuya práctica totalidad emiten un alto y claro mensaje político. Por supuesto con los mismos condicionamientos, dados por la propia naturaleza atomizada del arte contemporáneo, de la problemática de la forma y de lo real como modelo. Lo mismo que el terrorífico bebé de Candy, las obras expuestas en el Wiels conceptualizan directamente, bajo formas cambiantes, fenómenos sociales y culturales que sólo pueden llamarse políticos: violencia, represión, exclusión, totalitarismo, guerra… De paso, aclaremos, para los que concedan preeminencia a la economía como factor decisivo y decisorio de la existencia contemporánea (por tanto también de su cultura y su arte), que dicha supremacía es, también, fundamentalmente política. Es más, habría que ver hasta qué punto esa hegemonía reglamenta el pesimismo que unifica las narrativas, de lenguajes muy diversos, en las obras de la exposición del Wiels, convirtiendo a los objetos en depositarios de la acción. Y sin renunciar a una línea discursiva histórica que encuentra ecos pasados en esta tendencia a la politización del arte contemporáneo, como demuestra su vínculo con artistas modernos y posmodernos como Felix Nussbaum, Gerhard Richter o Marcel Broodthaers.
Así pues, ni este artículo ni los proyectos expositivos de los museos belgas pueden, ni lo pretenden, responder decisivamente a una cuestión que bien funciona como una “gran pregunta” acerca de las instituciones culturales. En un proceso tan abierto, tal vez la certeza menos comprometedora sea tener confianza (teniendo presentes los problemas lingüísticos de la forma), en una estética que sirva como medio, no como fin, para la construcción permanente de una utilidad pública verdaderamente política.
Manuel ANTÓN